MÓNICA MORÁN. Acaba de cumplir los 18 y define el móvil como una extensión más de su cuerpo. A pesar del calor no se quita la chaqueta de chándal. Mónica Morán es de León, ha venido a pasar el fin de semana a Madrid. Le cuelgan aros de las orejas, lleva un pendiente plateado en la lengua. Ha comido en un Burger King junto a la plaza Mayor con dos amigos de León y otro de Barcelona, cuya amistad se ha cimentado a través de las redes sociales. En el interior del local los cuatro estaban bastante inquietos porque hablaban de cosas que han vivido, y de las que tienen testimonio gráfico, pero allí no llegaba la cobertura así que cogían el móvil y agitaban el brazo, a ver si les entraba alguna barrita. Al salir, a Morán la frenan dos chicas y entre risas vergonzosas le piden hacerse un selfie. La noche anterior, la leonesa cruzó el umbral de los 700.000 seguidores en Instagram, que es algo así como la gran plaza virtual en la que coinciden millones de adolescentes. A ella suben fotos, vídeos y las llamadas instastories o historias a secas, que a menudo son pequeños fogonazos de sus vidas que desaparecen a las 24 horas. Como cuentan cosas en tiempo presente, a través de una de ellas me he enterado esta misma mañana de que Morán iba de camino a Madrid: aparecía ella en un tren, junto a sus amigos, con cara de dormidos y llamaradas en la cabeza.
Contacto a Morán por WhatsApp:
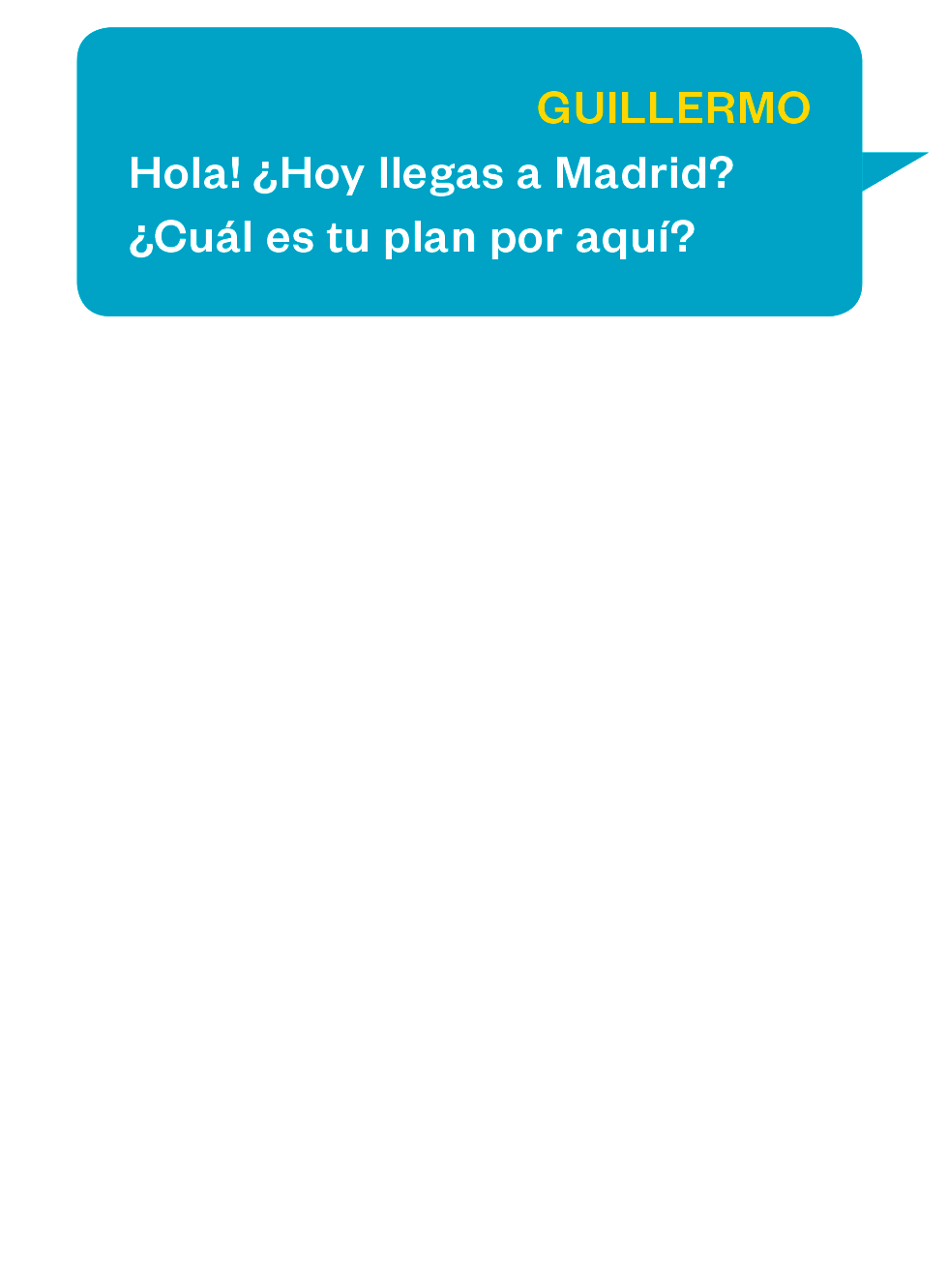
La cita es en el centro. Y enseguida Morán dice que este es su “primer verano como influencer”. Hace un año solo tenía su cuenta “privada” con unos 1.000 seguidores, lo habitual para alguien de su edad medianamente popular, “popu” en la jerga. En agosto de 2017, abrió una cuenta pública y empezó a colgar en ella vídeos que elaboraba en otra red social llamada Musical.ly, que se propaga entre menores como un tsunami. Los chavales graban en ella piezas breves similares a un videoclip: mueven los labios marcando las letras y se contonean con más o menos gracia. Morán suele acompañarse de trap y reguetón. Se graba sola o con amigos, compone transiciones imaginativas en la calle y en su casa, y baila al ritmo de temas provocativos, como este de Farruko, que supera las 600.000 reproducciones:
Para un novato resulta un misterio cómo se compone uno de estos vídeos. Muy pocos, fuera de la burbuja adolescente, conocen Musical.ly. Oí hablar por primera vez de esta red en un hogar de clase media ubicado al norte de Madrid. Aún era invierno.
QUEMANDO EL MÓVIL
Es un viernes de febrero, ocho y pico de la tarde, ruedan las coca-colas y las patatas fritas, hay una tele encendida con videojuegos ahí al fondo, donde se entretienen los hermanos mayores. Los padres se sientan en el sofá y en la mesa de la cocina se quedan los pequeños. Eva, Laura, Diego. Tienen 13, 14 y 15 años. Para romper el hielo, y explicar cómo usan el móvil, comienzan con “los fueguitos” de la red social Snapchat, que miden, según cuentan, el grado de amistad con una persona al otro lado. Una madre, antes de esfumarse, aporta: “Debe de ser interesante porque, a ver, Laura entre semana no tiene el móvil, porque si no no estudia. Y siempre me dice: ‘Mamá, por favor, déjamelo; es que tengo cinco fueguitos con no sé quién y los voy a perder”. La hija gruñe: “Es que no se pueden recuperar. Es muy difícil”. Otra madre añade: “Yo de esas cosas es que ni me entero”. Finalmente, los adultos se alejan y dejan que hablen sus hijos.
Eva y Laura han colocado su móvil sobre la mesa. Un Bq y un Samsung, táctiles, pantalla grande. Diego lo ha dejado en casa. La conversación transcurre a trompicones. No es fácil colarse en su mundo. Cuesta romper la burbuja, la barrera de la edad. Y hoy, en ese hermetismo, juega un papel clave el smartphone. Un territorio propio. Su adquisición marca, como un rito de paso, el fin de la infancia: a los 10 años, según el INE, tienen un móvil el 25% de la población; a los 14, un 93%. En esta era tecnológica se es adolescente en la medida en que uno dispone de teléfono conectado a la Red.
Los tres recuerdan con precisión la fecha en que lo recibieron:
—Cuando hice la primera comunión, en 2013.
—El pasado verano.
—El 23 de diciembre de 2015.
Si se les pregunta cuánto lo usan, no saben ni qué contestar: “Buf, no sé, ja, ja”. Los padres ponen restricciones o lo esconden. Los profesores lo prohíben y lo requisan. “Te ven con él y es como si estuvieras a punto de explotar una bomba nuclear”, según Diego. Los chavales tienen sus fórmulas para tratar de pasar más tiempo con el aparato, como irse en el recreo detrás de unos bambús. Hablar, en el sentido tradicional, apenas lo hacen. Pero sí se llaman, por ejemplo, cuando juegan a polis y cacos en el pueblo: “¡Es mucho mejor! Se vuelve un juego más de estrategia”. Lo que más usan, convienen, es WhatsApp. Vale para una conversación íntima y para saber qué hay de deberes y estudiar en común y para pasar a toda velocidad las respuestas de un examen de una clase a otra y para que los padres sepan dónde andan y para enviar memes y chistes y test psicológicos. “Para hablar con amigos”, sería el resumen. Eva, que es la de 13 años, muestra el chat de su clase. Están 24 de 28 alumnos.
Facebook y Twitter, para ellos, han pasado de moda. Snapchat anda de capa caída. Ahora, dicen, despunta Musical.ly, que definen como “una especie de karaoke; ponen una música y tú tienes como que ir haciendo las cosas”. Diego reniega, porque no hay rock en esa red social. Para escuchar sus canciones favoritas en el móvil convierten vídeos de YouTube a MP3 y las reproducen con Google Play. Siguen a youtubers jóvenes como Paula Gonu, los hermanos Jaso, y Soy una pringada, la más contracultural de los tres, que saluda a sus 220.000 suscriptores maquillada como un cadáver.
A veces, Laura ve series en el teléfono mientras desayuna. O lo usa como un entrenador personal, para hacer tablas de ejercicios en casa. Los tres tienen algún juego en el móvil (de fútbol, de una bolita, de números). Y por encima de todo esto, en el pedestal, se encuentra Instagram. A Laura la siguen casi 700 personas; a Eva algo más de 300; a Diego poco más de 100. Sus perfiles están “candados”, es decir, solo se los puede seguir si ellos lo autorizan. Pero tanto Eva como Laura reconocen que tienen más cuentas. En una de ellas, en la que llaman “privada”, solo dan acceso a su círculo más cercano, y muestran en ella su cara más vulnerable. Los tres siguen a Cabronazi, con 3,5 millones de followers, que tratan de explicar: “Hace memes”, “tonterías”, y los tres se parten de risa. Laura dice que sigue a famosos, como las Kardashian. Y Diego asegura que usa Instagram para “informarse”, es decir, si un periódico al que sigue sube alguna foto, la mira. “No voy a estar bajando a buscarla”. De los tres, la más activa parece Laura, que añade una foto suya cada dos semanas: “Lo tengo programado así para que reciba los mismos likes que la anterior”. En ellas, suele posar mirando al infinito y con alguna frase impactante.
De la casa salgo con un chat compartido con los tres, autorizado por sus padres. Lo bautizo Quemando el móvil, le añado un icono de un teléfono ardiendo. Y a lo largo de cinco meses han ido compartiendo un poco de todo.
Un día, Laura envió un vídeo del youtuber Hamza Zaidi, un joven madrileño de origen marroquí. Y añadió: “Me sentí superidentificada”. Titulado Espionaje de chicas, en el clip Zaidi interpreta a una joven que llama a sus amigas porque su novio ha quedado para salir “de fiesta”; activan de inmediato un “código de espionaje” para comprobar si liga con otras: “Ok, tía, yo me dedico a espiarle los stories”, responde una, mientras otra se dedica “a ver si le da ‘me gusta’ a alguna zorra”.
Unas semanas después, sondeo en el chat sobre ese botón de me gusta y el efecto like:

Tras unos días, vibra el chat:
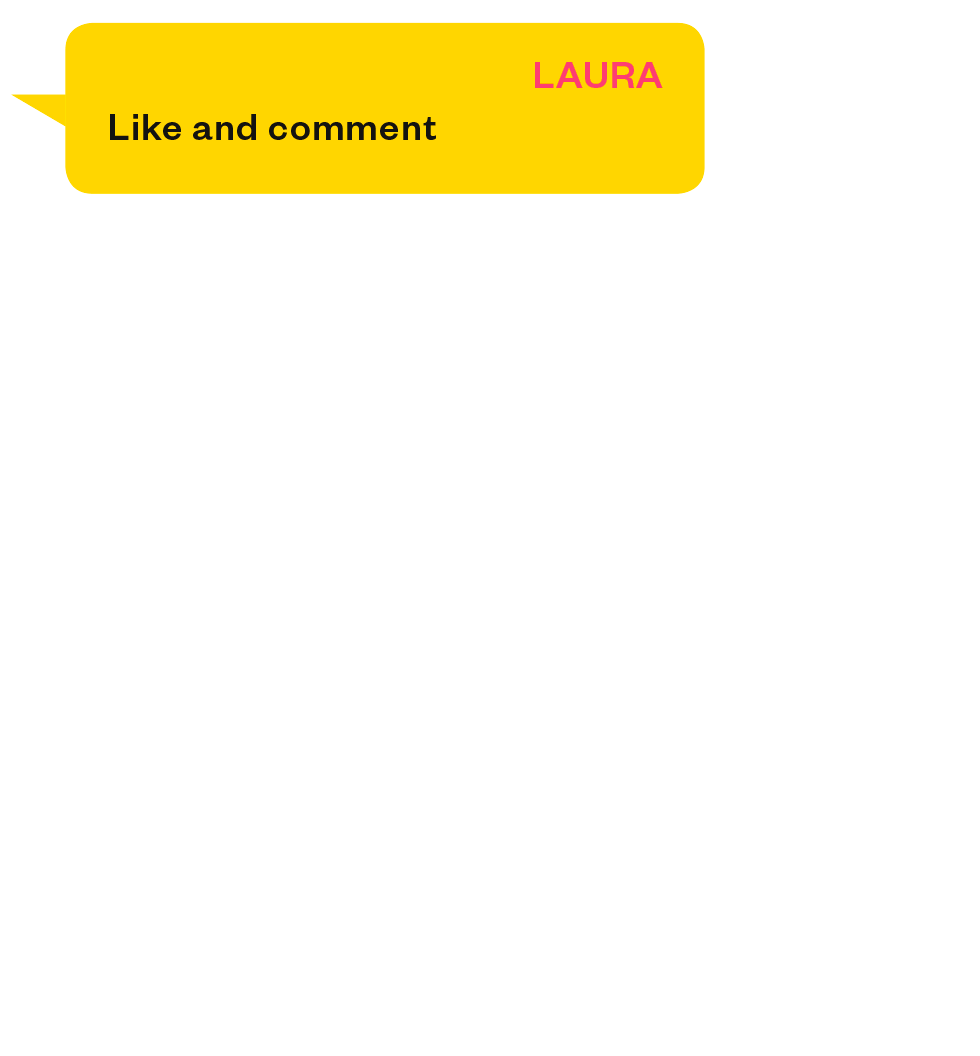
GENERACIÓN IPHONE
Sean Parker, el arrepentido expresidente de Facebook (compañía también dueña de WhatsApp e Instagram), habló en 2017 sobre ese botón de like. Confesó que surgió de las estrategias para tratar de “consumir el mayor tiempo posible de atención consciente de la gente”; que le daba a los usuarios “un pequeño golpe de dopamina” y de ese modo lograba “explotar una vulnerabilidad de la psique humana”. La validación social. Añadió: “Solo Dios sabe lo que le está haciendo a la mente de nuestros hijos”.
Esos hijos, los adolescentes de hoy, nacieron ya bajo el influjo del móvil. La mayoría de los entrevistados para este reportaje, de entre 13 y 19 años, distinguen en sus primeros recuerdos a los adultos con un apéndice en la mano. El primer teléfono que se le viene a la mente a una de 16 es el Nokia que le dejó su madre para jugar a la serpiente en un restaurante (probablemente para que no diera la lata). Tomaron potitos entre SMS, se desarrollaron a la vez que el 3G, se curtieron en redes sociales en espacios virtuales para niños como Habo, se foguearon en la mensajería instantánea con el Messenger, soplaron diez velitas con la globalización del iPhone, que nació en 2007, y sintieron muy pronto el hormigueo en la tripa de una nueva solicitud de amistad. Para los más veteranos, tener un millar de seguidores es “como la base”, y flirtean antes por Instagram que cara a cara. Cuando quieren pasar a mayores, piden el número de móvil y siguen por WhatsApp, arguyendo alguna excusa que ellos sí entienden: “Es que me quedan pocos datos”.
El 49% de los españoles de entre 14 y 18 años usa más de cuatro horas al día WhatsApp y otros servicios de mensajería y el 70% pasa más de dos horas diarias en redes sociales, según el informe Etudes del Ministerio de Sanidad (2016). Casi todos (más del 95%) lo hacen a diario, a través del smartphone y desde casa, según el Estudio General de Medios.
El móvil, se podría decir, es como la calle del siglo pasado. Algo así me comenta Mónica Morán, que tuvo su primera Blackberry a los 13, en un audio de WhatsApp
“Hoy en día pues obviamente no hay la misma libertad que antes (…) Entonces, claro, cuando te dan el móvil es una especie de libertad que te dan sin necesidad de salir a la calle (…) Puedes hablar, puedes jugar con tus amigos, puedes hacer de todo a través del móvil sin casi ni tener que salir de casa”
En estos tiempos, “abrir un privado” equivale a llamar al timbre de casa de tu mejor amigo. Y las estadísticas (del Injuve, el CIS y el INE) parecen sugerir un cierto efecto jaula dorada: los adolescentes de hoy salen menos por la noche que hace una década (también beben menos, fuman menos y se drogan menos). Pero en los últimos años crece el número de los que nunca quedan a dar una vuelta, nunca practican deporte fuera del colegio ni hobbies del estilo “pintar, tocar algún instrumento, escribir” y nunca leen un libro por placer. También aumenta el número de quienes se declaran “insatisfechos”; y cae el de quienes duermen más de ocho horas. La crisis podría explicar una parte de todo esto, y también el cambio en el modo de consumo y de los patrones sociales. Pero el móvil y la hiperconexión digital probablemente tengan algo que ver. Otra prueba indiciaria: si el coche fue el símbolo de independencia juvenil hasta hace poco, tener el carné de conducir ya no parece indispensable para los que vienen. En 2008 el 52% de los jóvenes se lo había sacado antes de los 20; en 2016 no llegaban al 38%.
En este tipo de investigaciones generacionales trabaja Jean M. Twenge, profesora de psicología de la Universidad de San Diego, que lleva 25 años estudiando la evolución de los adolescentes estadounidenses. Editó el año pasado el libro iGen, una llamada de atención sobre el cambio profundo en el modo de vida de los posmillennials. Tal y como explicó en una adaptación de su ensayo publicada en la revista The Atlantic, siempre han existido diferencias entre épocas, pero estas solían ser graduales. Hacia 2012, sin embargo, comenzó a descubrir saltos abruptos en las gráficas: “Las suaves pendientes se volvieron montañas y acantilados escarpados (…) En todos mis análisis de generaciones —algunos llegan hasta 1930— no había visto nada parecido”. Falta de sueño, menor número de quedadas con amigos, menos citas, menos sexo, ausencia de diálogo con la familia, mayor sensación de soledad, incremento notable en los síntomas depresivos… “Las correlaciones son lo suficientemente fuertes como para sugerir a los padres que les digan a sus hijos que suelten el móvil”.
RADIO GUARIDA
Raquel Robles es profesora en un taller de radio en un centro juvenil de Móstoles, un municipio del sur de Madrid. Sus alumnos tienen 13 y 14 años. Un sábado de abril aceptan recibirme en su programa semanal para hablar de móviles. Ante la inminente cita, la profesora me avisa de que va a crear un grupo de WhatsApp con los chavales y advierte: “Espera la lluvia de corazoncitos”. Enseguida, Robles provoca una cascada de emoticonos cuando envía al grupo un vídeo de ellos haciendo el ganso en la radio:
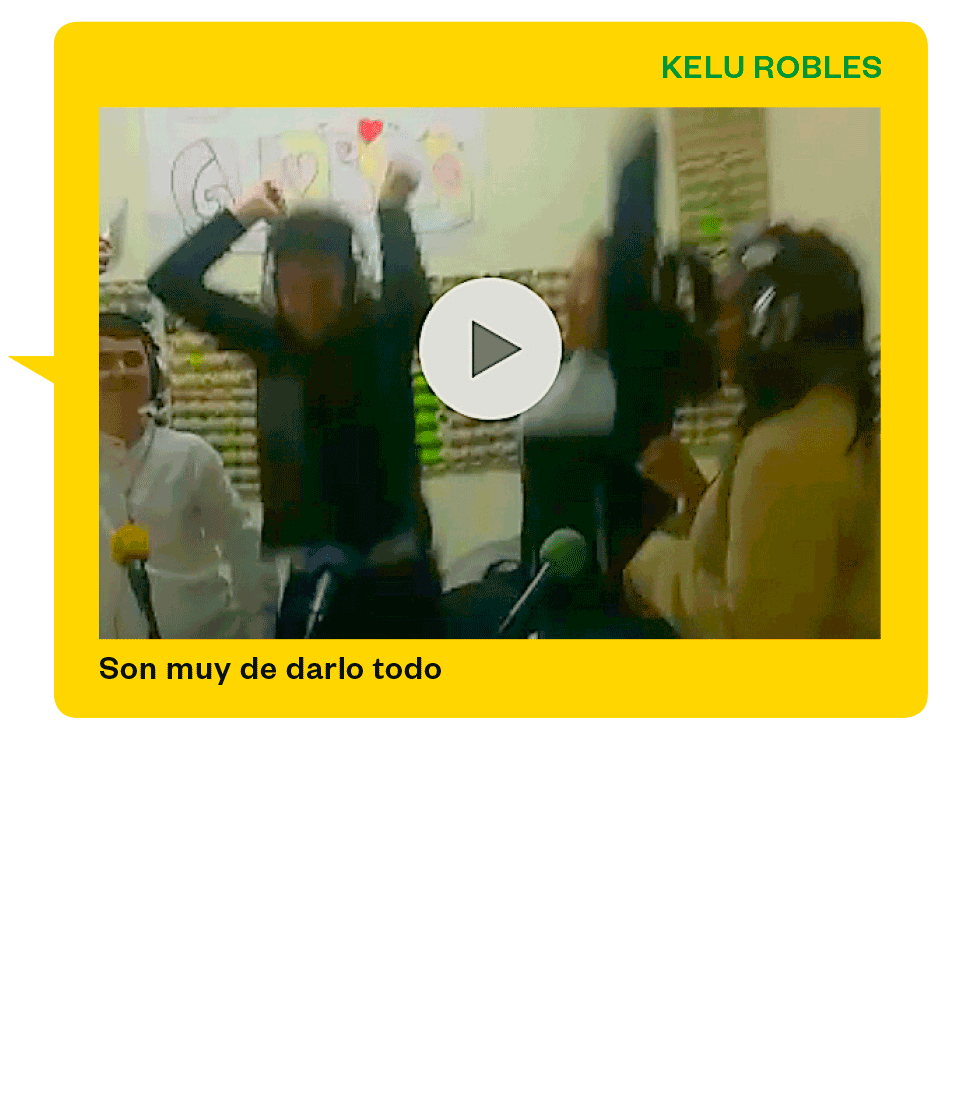
La Guarida, así se llama el centro juvenil, se encuentra en un edificio colmena encajonado junto a las vías del tren. En la pared de entrada al estudio cuelga un cartel a rotulador: “El amor es como el wifi. Todos quieren tenerlo pero nadie conoce la clave”. En torno a la mesa, los chavales hablan a micrófono abierto:
Lucía: No sé si os pasa, pero como que uno se pone con el móvil para buscar cosas en Internet al estudiar, el significado de palabras, cosas así, y termina en YouTube.
Samia: Estás en la calculadora resolviendo algo, y te llega un mensaje de WhatsApp; dejas la calculadora y te pasas al WhatsApp.
Lucía: Y luego se te olvida lo que estás haciendo.
El programa sigue y Melisa cuenta que sus padres se lo requisan a diario. “Me lo dejan en fin de semana y ya desfogo”. Desfogar significa que puede pasar seis horas seguidas con él. Ve o hace musical.lys, se mete en Snapchat, lee relatos en Wattpad, donde los usuarios suben sus propias historias. De hecho, ha llegado a la radio y se le ha muerto la batería. Lástima, porque quería leer una de las poesías que a veces anota en el móvil, cuando no le quedan datos, y va en el autobús sin wifi. También lo usa para enterarse “de lo que pasa”. Es decir, como es “superfán” de Operación Triunfo, sigue “un canal que te pone las noticias de última hora”. Y usa también la aplicación Classroom, un aula virtual donde los profesores del instituto suben sus lecciones.
Al poco, Melisa alarga el brazo y hace un selfie; Raquel inmortaliza el momento y envía la foto al chat:

Poco después, Lucía dice con timidez: «Mis padres no me lo prohíben. Más bien soy yo la que me lo prohíbo, porque muchas veces me quedo ahí como muy enganchada…”. Samia añade: “Si te quitan el móvil es como que te falta algo. Pero te ayuda a dormir mejor, porque no te acuestas con él, tantas horas, eso daña los ojos, y estudias mejor”. Mario: “Lo complicado es jugar a juegos de mesa con dos personas con el móvil, y no miro a nadie”. Melisa: “Es verdad. Soy culpable. He estado mirando musical.lys”. Samia, de nuevo: “En mi instituto, los de 16 años están enchufados en el recreo, y no lo dejan hasta que suena el timbre. Creo que deberían aprovechar para jugar”. Melisa, sobre los peligros: “Que te hable alguien al que no conozcas. O que un pederasta te pida fotos y se las des”. Y Samia: “Hay que tener cuidado. Si subes una foto medio desnuda o en toalla, todos esos seguidores te van a empezar a comentar y pueden hacer captura, y mandarla a otra red social”.
Por cosas así, Pablo Llama, psicoterapeuta del programa de adolescentes de Proyecto Hombre, con experiencia tratando el uso abusivo de la tecnología, considera peligroso hablar de nativos digitales. “Porque presuponemos que están preparados. Y nada más lejos de la realidad. Manejan la tecnología, pero están desnudos en el mundo digital”. Un estudio de la red europea EU Kids Online da alguna pista sobre el tipo de impactos que recibe ese cerebro desnudo. El documento analiza por tramos de edades, y compara la evolución entre 2010 y 2015, cuando se generalizó el uso del smartphone. Datos para los de 15 y 16 años: un 42% recibió mensajes sexuales en 2015 (frente a un 13% en 2010); un 70% vio imágenes sexuales (frente al 17% en 2010); el 28% sufrió bullying o ciberbullying (frente al 18% en 2010). Creció también el número de quienes se sentían “aburridos” cuando no podían conectarse (39% frente al 15%).
La coordinadora del estudio, la socióloga de la Universidad del País Vasco Maialen Garmendia, dice que, en cualquier caso, a menudo se exagera todo lo que tiene que ver con los jóvenes: “Se habla de dependencia de los adolescentes. ¿Y qué pasa con los adultos?”. Solo hace falta echar un vistazo en el metro, en la oficina, en los parques, en cualquier cena de cualquier hogar.
MILA
Un día, apareció en la redacción una adolescente llamada Mila. Ella quería saber cómo se preparaba un reportaje; yo le dije que, siendo adolescente, podía echarme un cable. Le pasé un artículo de Financial Times titulado ‘La vida secreta de los hijos y sus teléfonos’. Me lo devolvió con la penúltima frase subrayada. Donde decía “las redes sociales permiten a las personas ser ellas mismas”, añadió a lápiz: “A veces te fuerza a ser como los demás quieren y terminas perdiendo tu esencia”.
Mila es alta y fuerte. Cinturón negro de yudo. Y en su mochila lleva un libro de Thomas Mann. Tiene 16 años, los ojos del color del desierto y una melena hasta media espalda. Odia el reguetón, se ha quitado de Instagram. Me ha contado que en su instituto el móvil está prohibido, y entonces los alumnos aprovechan el recreo para salir a la puerta y mirarlo. Así que un viernes por la mañana le escribo un mensaje:
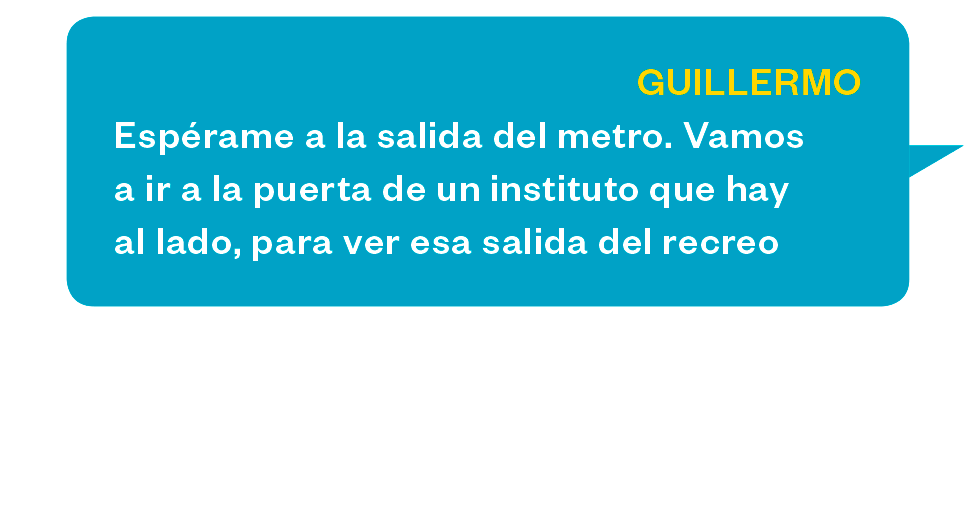
Nos sentamos en un banco a la puerta de un instituto para ver el ambiente. A las 11.00, comienzan a acumularse chavales en la entrada. El que sale, saca el móvil del bolsillo como un acto reflejo. Los novios se besan, se despiden y, al girarse, desenfundan y se alejan mirando la pantalla. Muchos llevan un auricular colgado de la oreja, aunque hablen con el resto. Uno camina haciendo rotar el smartphone como un revólver. En la marquesina, frente a la entrada, destaca un anuncio de Samsung. Mientras, Mila cuenta que, a veces, cuando queda con amigos, hacen una “montaña de teléfonos”. Colocan uno sobre otro, como ladrillos, y el primero que lo coja pierde y paga la cena, por ejemplo. Lo hacen para tratar de hablar cara a cara. Le pregunto si en verano aún se escriben cartas en papel entre amigos. Me mira como a un marciano. “Si quieres ser clásico, mandas un e-mail”.
Al poco, Mila me acompaña a entrevistar a Eulalia Alemany, directora técnica de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Pedagoga de 53 años, Alemany constata que cada vez le llegan más padres preocupados; muchos le preguntan por qué miramos tantas veces el móvil: “Porque genera placer. Mirarlo significa charlar con un amigo, ver fotos. Eso está bien. Se convierte en un problema cuando lo necesitas, cuando tienes miedo a perderte algo, a que no llegue un mensaje, a la ausencia de likes”. Añade un dato: el uso compulsivo de Internet ha pasado del 16,4% en 2014 al 21% en 2016 entre los de 14 y 18 años. En su opinión el móvil “no es un demonio”, sino “un gran invento”, con más ventajas que inconvenientes y riesgos educables. “Permite acceder a toda la información desde el bolsillo; ofrece la posibilidad de conectarte al mundo. De solucionar problemas de forma colaborativa. Hemos puesto en manos de nuestros hijos una herramienta hiperpotente. Ahora hay que enseñar a utilizarla”.
Mila también aporta sus preguntas:
—¿Qué uso se considera adecuado?
—El que no te genere problemas ni provoque una actitud compulsiva ni ponga en riesgo tu intimidad. Y que sepas medirlo. Y tenga un acompañamiento de los padres. Los adolescentes están en pleno desarrollo. Tenemos que ser coherentes y no pensar que ya son adultos.
—¿Algún número de horas en concreto?
—La respuesta es el sentido común.
Tras la entrevista, Mila parece algo decepcionada. No hay normas claras de uso. Pero dice que le ha sorprendido que existan tantas estadísticas, como la del incremento en el consumo de hipnosedantes entre chicas, asociado a la falta de sueño. Le encaja con el perfil de una amiga, que sale poco de casa y pasa mucho tiempo en Internet: le cuesta mucho dormirse. “Debe de ser por la exposición a la luz de la pantalla”. Su amiga accede a chatear por WhatsApp. Dice que usa el móvil cerca de una hora al día; usa mucho más el portátil.
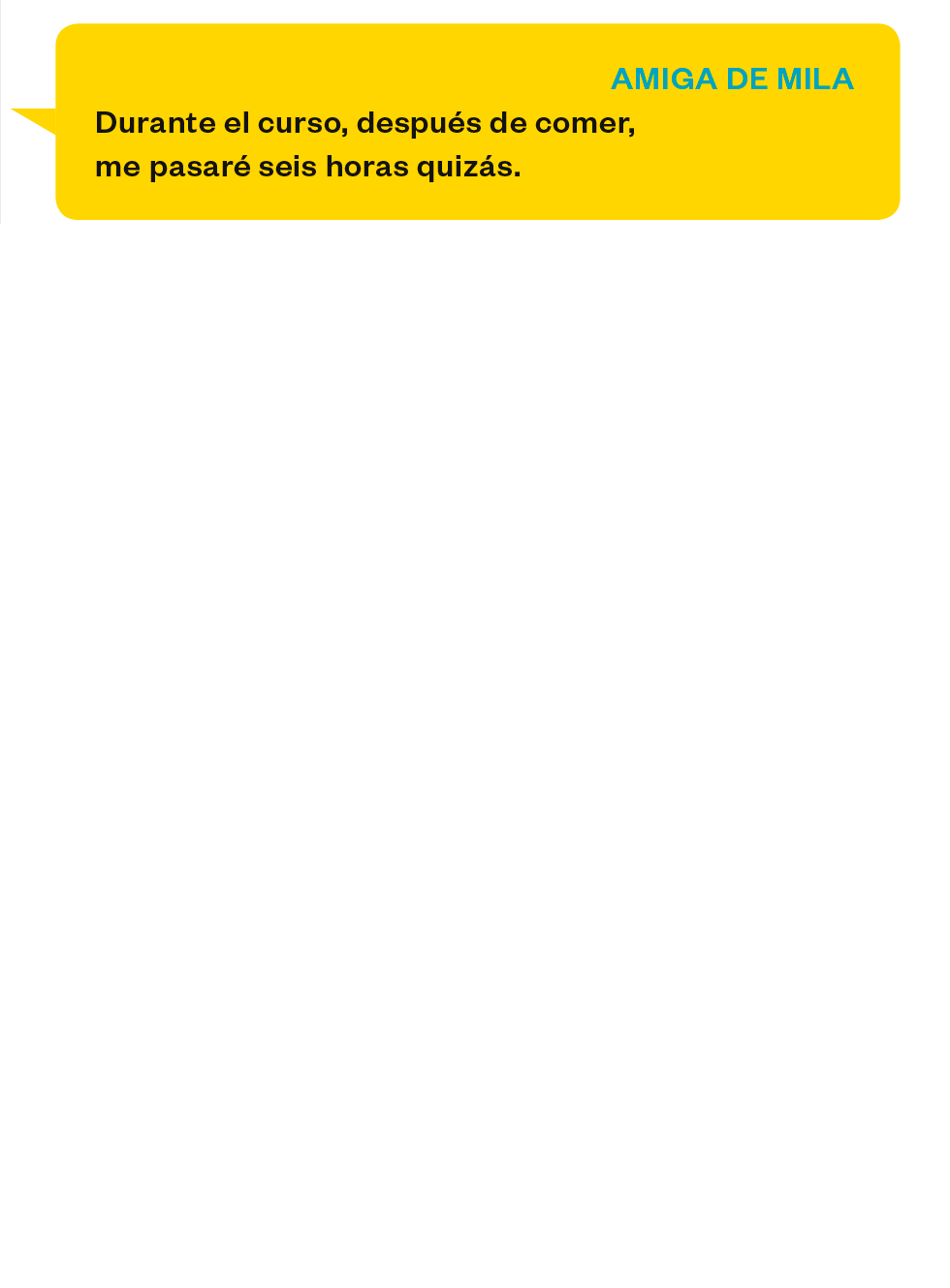
Añade que, en estos momentos, se encuentra en su casa y se ha puesto en el portátil, de fondo, un youtube de gameplays (vídeos que recogen una partida de un videojuego), mientras charla por WhatsApp y mira Instagram en el móvil. Como son las ocho del primer viernes de vacaciones, le pregunto si tiene plan fuera de casa. Y no. Está en casa con una amiga.
Pregunto en el chat Quemando el móvilqué hacen ellos, si son de salir por ahí y dónde van cuando quedan. Eva responde la primera. Casi siempre va a un centro comercial: “Vaguada 24/7”, dice su mensaje. Laura añade que ella queda para ir de compras por el centro. Y, a menudo, va “de fiesta a sitios como Kapital y Joylight, que son discotecas de jóvenes”. Lo que se suele hacer en estos locales: “Vas, bailas, bailas mucho, conoces a gente, te tomas algo (sin alcohol), conoces a un chic@ y te vas con él, hablas, etc. Luego vuelves a bailar, vas con tus amigas, haces un par de instastories para dar envidia y ya”.
LAS LINTERNAS
La macrodiscoteca Kapital tiene siete plantas y organiza fiestas para adolescentes de 14 a 18. La sala tiene una cuenta de Instagram en la que cuelgan imágenes de lo que se cuece ahí dentro. Pasando revista a sus publicaciones, un vídeo llama la atención: aparece una chica grabándose a sí misma sobre el escenario, tarareando música de Daddy Yankee, con una legión de chavales detrás. Con la luz tenue, ese ejército en ebullición de pronto eleva sus teléfonos con la luz de la linterna encendida, y el efecto resulta impactante. Cientos de luciérnagas en una cueva. ¿El símbolo de una generación?
La chica que lo graba, en primer plano, tiene una cuenta en Instagram con el seudónimo Monismurf. Casi 700.000 seguidores. En realidad se llama Mónica Morán. Pregunto en Quemando el móvil si la conocen. Eva responde: “Yo sí, de Musical.ly. Si ves sus vídeos e intentas hacerlos como ella es muy difícil. Los hace genial”.
Al link de contacto que aparece en la cuenta de Monismurf responde Marcos Leva, un madrileño de 18 años que dice ser su mánager. Ha fundado la agencia de representación Vicious. Por WhatsApp envía las coordenadas de su oficina, que es un piso en una urbanización familiar. En esa oficina no hay nada salvo una mesa larga y una televisión, y el portátil que se ha comprado Leva “para parecer más pro” porque en realidad no lo necesita. Señala al móvil: todo puede hacerlo con ese aparatito. Criado en Vallecas, alto y largo de piernas, como un flamenco, Leva empezó a los 16 a trabajar en una compañía de publicidad; cuando terminó el instituto, el año pasado, fundó su empresa, y ahora representa a jóvenes con impacto en redes, los llamados influencers. Gestiona para ellos campañas online a cambio de un porcentaje. Sus representados suman 3,3 millones de seguidores en Instagram. “Una persona de 40 años es imposible que entienda cómo funciona esto”, dice. Y sin embargo muestra una visión pesimista sobre la tecnología. Define el móvil: “La peor droga que hay hoy”. A los adolescentes: “Un caos. Veo que no se esfuerzan. Tienen talento, pero poca capacidad de sacrificio. Y cuesta centrarse. El móvil te abre tantas puertas que tienes distracciones por todos lados”. Sobre el botón de like: “Algunos piensan que da la felicidad. Todo lo contrario. Es algo temporal, irreal, online. Todo mentira”. Pero él vive de esa estructura. Organizó, por ejemplo, una fiesta en Kapital en la que el lema era “fichotéame”. Acudieron unas 800 personas.
Pregunto en Quemando el móvil qué significa “fichotéame”. Pillo a los tres juntos de camino a Pirineos. Me mandan un selfie. Y Laura responde con un audio:
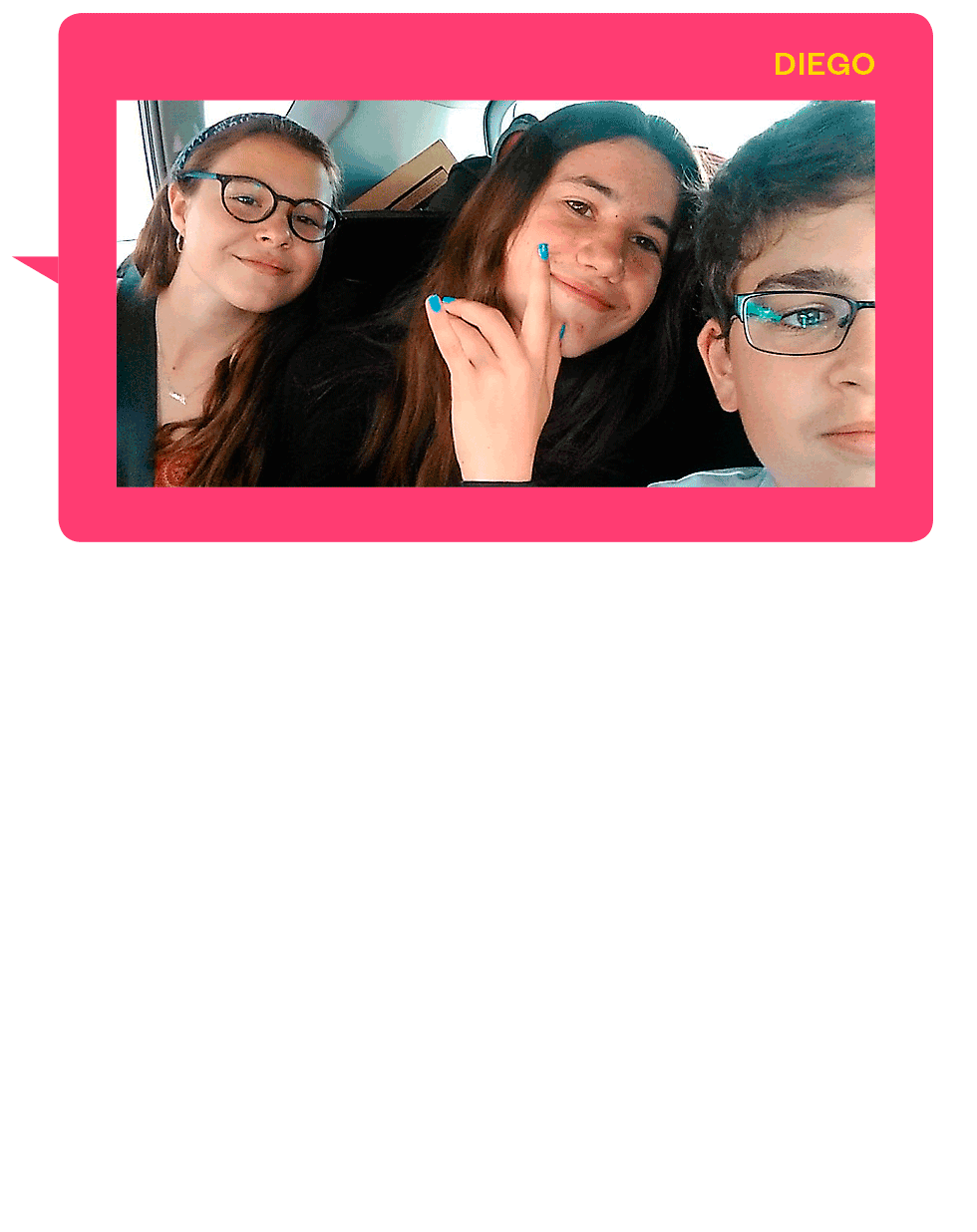
Leva añade que en ese tipo de fiestas los chavales llevan en el pecho una pegatina con su nombre de usuario. Si ves a alguien que te interesa, lo buscas en la red y, en lugar de acercarte, le abres un direct (mensaje privado).
Contacto con el director de marketing de Kapital Young por Instagram y, a través de un audio de WhatsApp, relata usos y costumbres de los adolescentes.
“Lo que más les gusta hacer son las instastories, las historias de Instagram (…) subir fotos, como que se van de fiesta (…) y el tema del ligoteo, ahora (…) es muy, muy típico encontrarte a alguien que te llama la atención y pedirle el Instagram”
Esta red es donde se mueve hoy todo entre los jóvenes. Están en ella el 72% de los menores de 24. Bastante por encima de Facebook y Twitter, según la consultora IAB. Instagram no da cifras por edades. Pero asegura que cuenta con 12 millones de usuarios en España. El verano pasado, era el cuarto país que más historias producía del mundo. Y Madrid, la quinta ciudad donde se publicaron más stories (tras Yakarta, São Paulo, Nueva York y Londres, con una población muy superior).
La dirección de Kapital deniega el acceso a su última fiesta light antes de verano. En la sala Barceló (antiguo Pachá), en cambio, celebran “The last one. Fin de temporada” y dejan vía libre. En el chat Quemando el móvil:
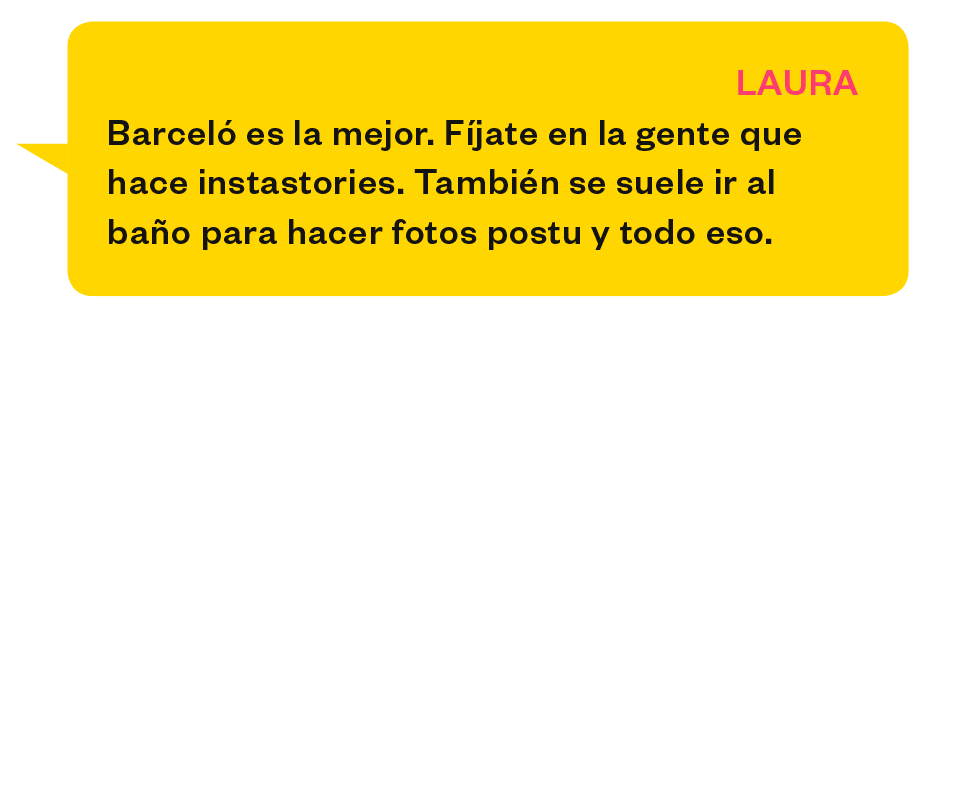
Sábado, seis de la tarde. Calor en la puerta de Barceló. Un remolino de chicas en shorts; otro de chicos con la camisa por fuera. El jefe de seguridad de la sala franquea el paso al territorio adolescente. La música atruena, cientos de manos con pulseras fluorescentes, cuerpos en movimiento. Mucho móvil. Unos lo miran. Otros chatean. Se graban en grupos, cantan a cámara, ponen morritos. O lo llevan colgados en riñoneras o sujeto entre el pantalón y el ombligo. En el baño, que tiene la puerta abierta, unas chicas se retratan frente al espejo: fotos postu. En la zona vip hay un DJ de 19 años con 41.000 seguidores en Instagram; un chico de 16 que juega al fútbol en el Getafe juvenil con 36.000; una ex de MasterChef Junior con 14 años y 122.000. Los dos últimos se preguntan su cuenta y comienzan a seguirse. La masa se mueve. El DJ coge un micrófono: “¡Manos arriba! ¡Más linternas!”. Se forma una constelación en la oscuridad y brama la jauría con el móvil en alto. En el mundo real el efecto sobrecoge.
VACACIONES DE VERANO
El lunes 25 de junio, tras la fiesta en Barceló, Marcos Leva me envía el móvil de Mónica Morán, alias Monismurf, su representada con 700.000 seguidores en Instagram. Contacto con ella. Es de León. Tiene 18 años. Está preparando sus exámenes de la Evau extraordinaria de julio porque le han quedado dos asignaturas. Al teléfono dice que estar sin móvil es como volver a la Edad de Piedra: “Si se te apaga o te lo dejas en casa es como que empiezas a vivir de otra forma; rollo superviviente o cavernícola”.
Ese mismo día, Mila escribe desde el campamento de yudo al que le han enviado sus padres. Le había pedido que tratara de convencer a un grupo de amigas para ser entrevistadas. Logra organizar el encuentro desde allí.
Nacidas en 2002, el grupo de amigas habla sobre su generación: “Ahora, en realidad, todo es postu. Hacer parecer que tu vida es perfecta, de mayores”. Cuentan una historia real: chico y chica salen juntos; chica envía a chico foto de ella desnuda; chico envía a sus amigos la foto; uno de ellos la enseña en el autobús. “Hay gente que en las redes sociales es otra persona. Uno me empezó a enviar lyrics de trap. Me dijo: ‘Tu clítoris puede ser mi joystick analógico”. Abren Snapchat para mostrar el mapa que geolocaliza a sus amigos: hay avatares de adolescentes en varios continentes. “A las once de la noche”, dicen, “hierven las redes”. “Yo estoy en 15 redes sociales”. “Los jóvenes las usan mucho porque necesitan mucha atención. Antes había más contacto con la familia y los amigos. Somos como más islas únicas”. “Tener amigos en redes no te hace sentir más acompañado”. “Nuestra generación está llorando por dentro, por fuera está todo maquillado”. Tras la conversación, pasan junto a una vieja cabina y solo una recuerda haberla usado una vez.
El viernes 29 de junio, husmeando en Instagram, descubro a través de una instastory que Mónica Morán se dirige a Madrid. En el vídeo salen también sus amigos.
Ventajas de la tecnología: nos citamos de inmediato en el centro. Comemos en el Burger, sus fans le piden un selfie, tomamos café en una terraza. Y, en la sobremesa, su amigo Andrés Juste, que es de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), a veces desconecta y mira el móvil: está esperando a que su cuenta llegue a 73.000 seguidores. Le faltan 32. Pronto, añade, tendrá más followers que habitantes tiene su municipio. Rapado por los lados y con un flequillo largo, como la punta de un pincel, Juste confiesa que hubo un momento en que se deprimió porque las imágenes que subía (casi siempre de sí mismo) no generaban el mismo entusiasmo. Más tarde lo aclarará por WhatsApp:
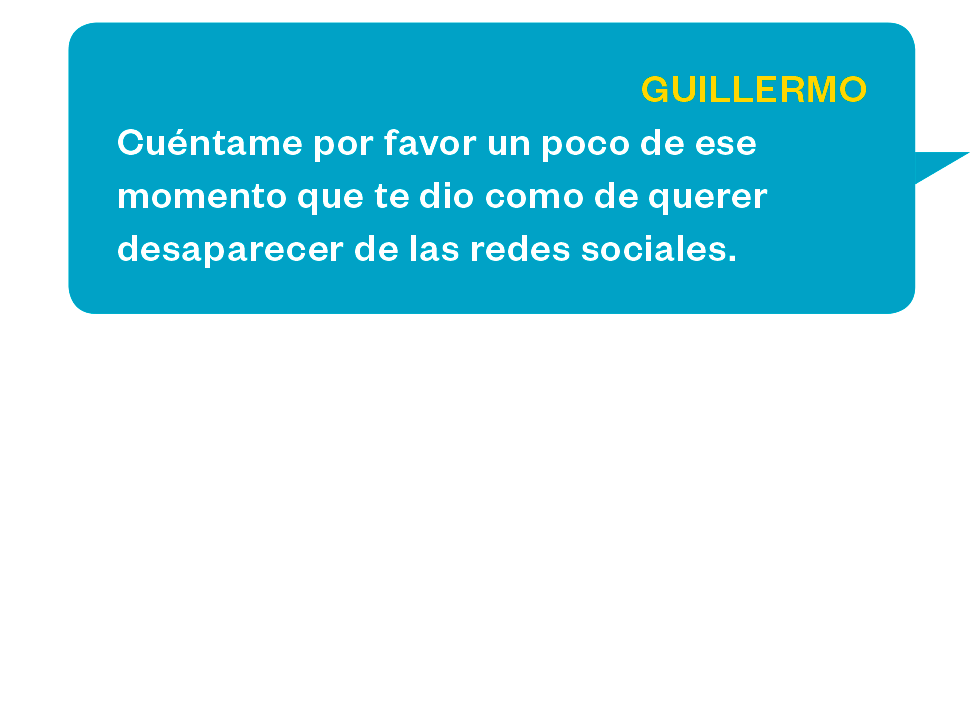
Juste tiene 19 años, estudia un ciclo superior de administración, le encantan los videojuegos, se le pone la piel de gallina cuando en el fragor de una partida se le unen espectadores por las redes. Ahora le ha dado por Musical.ly, por eso conoció a Mónica. Venían eufóricos, diciendo que el móvil les ha cambiado la vida: gracias a él se encontraron. Pero de pronto, la entrevista se vuelve grave. Él habla de cuando va al pueblo. Allí no hay cobertura, sale en bici, pica el timbre a sus amigos. “Es como que vivo más”. Irá este verano. Morán añade: “Me da rabia que hoy, en lugar de vivir las cosas, parece más importante demostrar que lo has vivido”. Ambos piensan que se ve enseguida si existe química entre dos personas porque no miran el teléfono cuando están juntas.
Un instante después, cogen el iPhone de Juste, que lleva el nombre de su cuenta de Instagram tatuado en la funda, abren Musical.ly, miran a cámara, comienzan a grabar, rotan el terminal alrededor de su rostro, como si hicieran un truco de magia, con golpes de muñeca y giros eléctricos; gesticulan la letra, paran, gesticulan de nuevo, y terminan sacando la lengua, lo cual deja bailando en el aire el pendiente de plata que ella lleva en la punta. En dos minutos lo tienen listo. Al revisarlo no le ven calidad suficiente. Deciden no subirlo a Instagram, pero aceptan enviármelo. Y, justo antes de desaparecer por las calles de la ciudad, Morán mira su móvil y murmura: “Me queda un 3% de batería”.
Fuente:





Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!